Entrevista Dra. Teresa Muñoz Migueláñez, Día Mundial del Cáncer de Cervix
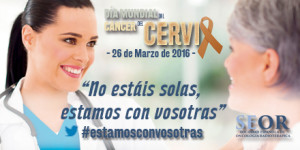
Dra.Teresa Muñoz Migueláñez, Médico Especialista en Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid)
¿Cuáles son los principales factores de riesgo del cáncer de Cérvix?
Entre los factores de riesgo del cáncer de cérvix nos encontramos la vida sexual temprana, la promiscuidad, la multiparidad, el tabaco (las mujeres que fuman tienen dos veces más riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino que las mujeres no fumadoras), el uso prolongado de anticonceptivos orales, la inmunodepresión y el más importante, que es la infección por el virus del papiloma humano VPH o HPV. Se estima que más del 90% de los cánceres de cérvix están relacionados con la infección por HPV, siendo el HPV 16 y 18 los que se asocian al 70 % de los casos.
¿Cómo se puede prevenir? ¿La prevención con la vacuna es la solución definitiva?
Para prevenir el cáncer de cérvix tenemos dos maneras:
1.- Encontrando las lesiones precancerosas y tratándolas antes de que vayan a más gracias a los métodos de cribado o “screening” con las pruebas de Papanicolau y VPH.
2.- Previniendo esas lesiones precancerosas:
Ya que el principal factor de riesgo del cáncer de cérvix es la infección por el VPH y éste se transmite de una persona a otra durante el contacto con la piel en las relaciones sexuales, evitar dicho contacto sería una forma de prevenirlo. Se ha visto que aquellas mujeres que han tenido un mayor número de parejas sexuales o han comenzado las relaciones a una edad más temprana tienen una mayor probabilidad de infectarse, así que esperar hasta una mayor edad para tener relaciones sexuales, limitar el número de parejas sexuales o evitar las relaciones con alguien que haya tenido muchas parejas sexuales podría ser una forma de prevenirlo. Otra sería empleando preservativos, que se ha visto pueden reducir la tasa de infección con VPH en aproximadamente un 70%. Que no puedan ofrecer una protección total se debe a que no pueden cubrir todas las áreas del cuerpo que pueden infectarse con el VPH, tales como la piel del área genital o anal. No obstante, protegen contra otras ETS.
Al ser el tabaquismo otro factor de riesgo del cáncer de cérvix, no fumar sería otra forma importante de reducir el riesgo.
En cuanto a las vacunas contra el VPH son una forma de prevenir la infección, pero no son un tratamiento de una infección ya existente, por lo que para que sean eficaces deben aplicarse antes de que sean sexualmente activas. En España están incluidas dentro del calendario vacunal de las niñas y tienen una pauta de vacunación diferente según el preparado: la vacuna tetravalente contra los tipos 6, 11, 16, 18 (Gardasil®) con pauta de 2 dosis (0 y 6 meses) para niñas entre 9 y 13 años y pauta de 3 dosis (0, 2, 6 meses) si 14 años o más y la bivalente contra los tipos 16 y 18 (Cevarix®) con pauta de 2 dosis (0 y 6 meses) para niñas entre 9 y 14 años y pauta de 3 dosis (0, 1, 6 meses) si 15 años o más.
Existen datos que indican que la inmunidad contra el HPV dura un mínimo de entre 3 a 5 años y será el seguimiento de las pacientes vacunadas dentro de los ensayos clínicos el que nos aporte información de la necesidad de re-vacunación. Actualmente, disponemos de ensayos clínicos que han demostrado la eficacia en la prevención de lesiones cervicales premalignas. Debido a que éstas tardan varios años en ser un cáncer infiltrante, probablemente necesitaremos unos 10 años en tener evidencia de que el número de nuevos cánceres en la población vacunada ha disminuido.
Dado que actualmente ninguna vacuna provee protección completa contra todos los tipos de VPH causantes de cáncer no son la solución definitiva y es necesario continuar con las pruebas de “screening” rutinarias, si bien está previsto que reduzcan su incidencia en las próximas dos décadas. Esta incidencia ya disminuyó dramáticamente en EEUU y Europa gracias a las pruebas de cribado.
Las infecciones de transmisión sexual y otras afecciones del aparato reproductor, ¿pueden también considerarse un riesgo a la hora de desarrollar tumores malignos en el cérvix?
La principal ETS relacionada con el cáncer de cérvix, como he dicho ya, es la infección por VPH, que se encuentra presente en prácticamente todos los casos. La mayoría de las infecciones se resuelven espontáneamente y se desconocen los motivos por los que sólo algunas infecciones progresan a alteraciones malignas. Al parecer, el VPH causa cambios en las células cervicales que, al principio, no son significativos, pero con el paso del tiempo pueden empeorar y evolucionar a cáncer de 10 a 15 años después de la infección inicial y sólo si ésta persiste durante este periodo de tiempo.
Otras ETS como el herpes genital también están asociadas con un mayor riesgo de cáncer de cérvix.
¿Cuáles son los signos y síntomas?
Los síntomas habitualmente no aparecen hasta que el cáncer está localmente avanzado y ha invadido otros tejidos u órganos. Se puede presentar con dispareunia, metrorragia, leucorrea, dolor pélvico y hipermenorrea, siendo el síntoma más frecuente el sangrado postocital.
¿En qué consisten los últimos avances que se han producido en el tratamiento del cáncer de cérvix?
Además del gran avance que se ha hecho en la prevención primaria con la introducción de las vacunas, también se han producido otros avances en los tratamientos:
- Cirugía: Los avances en técnicas quirúrgicas han permitido ofrecer cirugías más conservadoras a mujeres con estadios iniciales sin factores de riesgo y/o deseo gestacional, con menor morbilidad y mejor calidad de vida.
Con la introducción de la cirugía laparoscópica se obtiene la misma radicalidad que técnicas convencionales con menor morbilidad. - Quimioterapia: Hasta 1999 la principal opción de un tratamiento curativo en los tumores tipo bulky era la RT radical. Desde que 5 estudios prospectivos aleatorizados demostraron un incremento del control local del 10 al 15% cuando se añadía QT el tratamiento estándar es la RT radical acompañada de QT basada en los platinos. Datos confirmados en 2010, demostrando además que las pacientes que reciben un esquema de quimioterapia que no sea platino también se benefician ampliando así las opciones de tratamiento y el número de pacientes candidatas al mismo. Además, hace un par de años que la FDA ha aprobado el empleo del anitiangiogénico bevacizumab en combinación con la QT en el cáncer de cérvix persistente, recurrente o metastásico donde ha demostrado aumentar la supervivencia.
- Radioterapia:
- Radioterapia Externa: La mejora tecnológica en la planificación y el tratamiento radioterápico, con técnicas como la IMRT o la IGRT, nos ha permitido escalar la dosis a nivel del tumor y los ganglios afectos disminuyendo la dosis que reciben los órganos de riesgo (recto, intestino, vejiga…) teniendo, por tanto, menos efectos secundarios con una significativa mejoría en calidad de vida.
- Braquiterapia: Tradicionalmente se ha tratado con la de baja tasa (LDR) en la que tenemos experiencia de más de un siglo, si bien la de alta tasa (HDR), que fue aplicada por primera vez por Henske y O´Connell a principios de los 60s, cada vez se emplea más por haber demostrado ser equivalente a la LDR en términos de control local y toxicidad, con mejor dosimetría y tratamiento ambulatorio.
Además existe una tendencia a la realización de una braquiterapia adaptativa guiada por imagen con planificación 3D con TAC o RMN, predominantemente con esta última, siendo imprescindible conocer la afectación tumoral al diagnóstico y en cada aplicación. Este tipo de BT ha modificado considerablemente el tratamiento del cáncer de cérvix. La adaptación de la dosis y la combinación de la BT endocavitaria e intersticial nos están permitiendo administrar una irradiación de alta precisión que se adapta al volumen tumoral, sin afectar otros órganos.
Es muy importante aumentar la supervivencia de las pacientes oncológicas, pero también lo es mejorar su calidad de vida, ya que algunos tratamientos resultan especialmente duros. ¿Han mejorado también los tratamientos en este aspecto?
Sí, como ya he explicado anteriormente, gracias a las mejoras conseguidas en los tratamientos actualmente podemos obtener los mismos resultados con una menor morbilidad y una mejor calidad de vida. En lo que a la radioterapia se refiere, con la IMRT, la IGRT y la BT adaptativa hemos podido escalar la dosis a nivel del tumor con una menor dosis a nivel de los órganos de riesgo tales como el recto, la vejiga o el intestino permitiéndonos tener menos efectos secundarios y una mejor calidad de vida.
¿Cuál es el papel de la Oncología Radioterápica en el tratamiento?
La Oncología Radioterápica tiene un papel muy importante en el tratamiento del cáncer de cérvix, estando indicada en el 60% de las pacientes que lo padecen. La radioterapia puede emplearse en todos sus estadios: de forma complementaria a la cirugía, como tratamiento radical (generalmente asociada a QT con platinos, fundamentalmente el cisplatino semanal) o como tratamiento paliativo.
Para terminar destacar que cuando hablamos de un tratamiento radical la combinación de la radioterapia externa con la braquiterapia es fundamental para alcanzar una dosis curativa. Con la aparición de nuevas técnicas, tales como la IMRT o la SBRT, se ha estudiado la posibilidad de realizar todo el tratamiento con radioterapia externa y finalmente el resultado ha sido una menor supervivencia que cuando se asociaba la braquiterapia. No hay IMRT, SBRT e incluso tratamiento con protones que logre alcanzar una dosis tan alta a nivel del tumor con menor dosis a nivel de los órganos de riesgo que la braquiterapia, siendo varios los estudios que han mostrado una menor tasa de recurrencias y aumento de supervivencia cuando ésta forma parte del mismo. Si queremos obtener el mejor resultado, siempre que sea posible, ha de emplearse la braquiterapia en el tratamiento del cáncer de cérvix.


